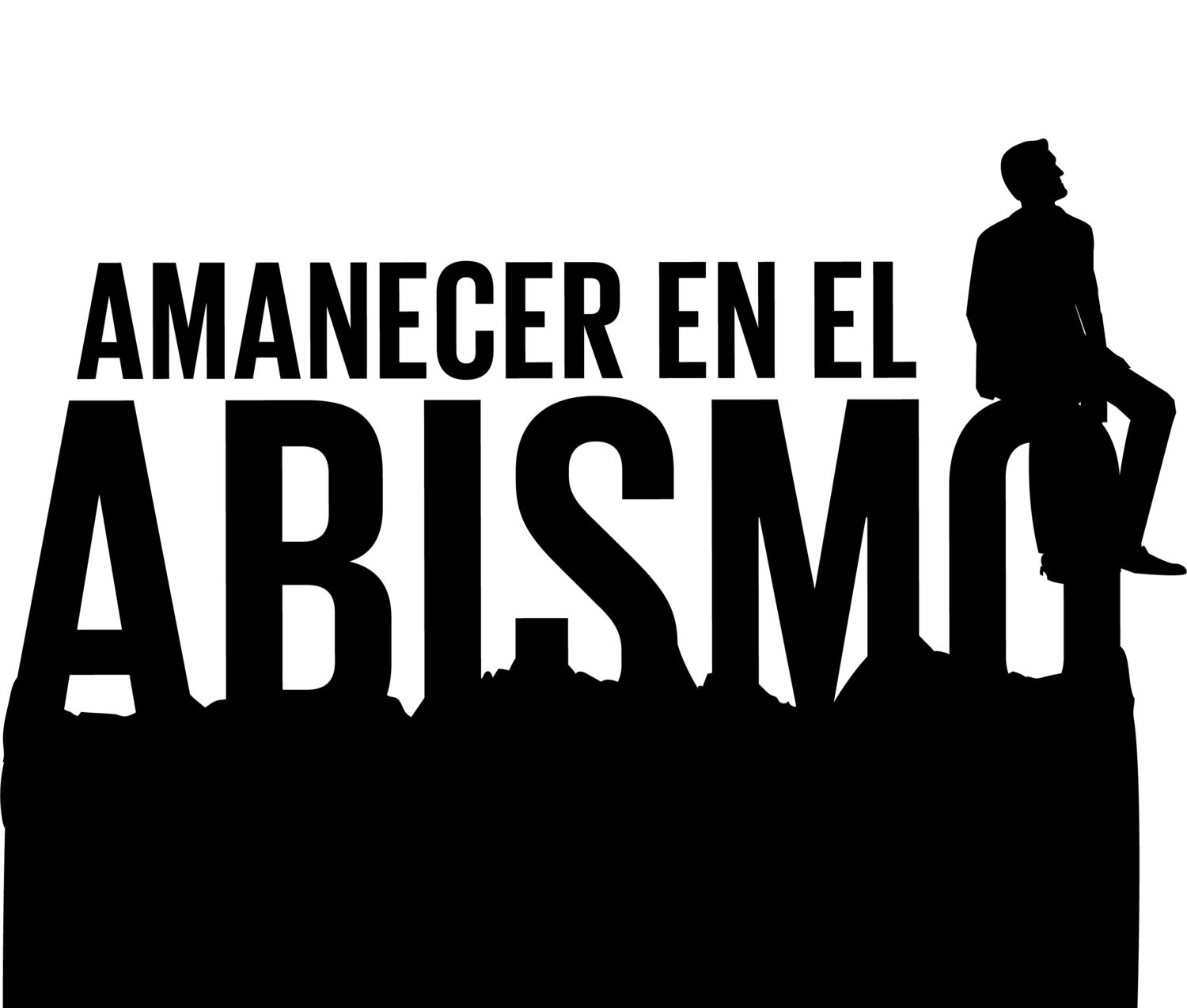Flores en el cemento
En la cárcel, cualquier excusa es buena para poder salir durante un rato del módulo en el que cumples condena. “Lo importante es salir de la jaula y cambiar, al menos, de muros” solemos decir de camino a donde quiera que vayamos. Tampoco hay muchas opciones, las escapadas suelen ser siempre las mismas y escasean. Consisten en ir al polideportivo, en mi caso a hacer un poco de bici estática, o al sociocultural para ver alguna película, exposición o concierto. También solemos salir para ir a misa, a los vis a vis o a los locutorios para “comunicar”.
No obstante, y eso quiero que quede muy claro, por mucho pasillo que te lleve a otros sitios, siempre hay una dominante sensación de muro y cerco acompañándote. Lo de hoy ha sido algo excepcional. No he querido dejar que pase mucho tiempo antes de escribir estas líneas para poder contaros con la máxima frescura como me ha impactado que me amplíen un poco la holgura y la textura de mi cerco. Parece ser, que a partir de ahora, un par de veces al mes y durante una hora, todos los que corremos habitualmente vamos a poder salir a la cancha de tierra que hay en esta cárcel. Un terreno del tamaño de un campo de fútbol oficial y que, por tanto, duplica sobradamente la superficie del patio de mi módulo. De verdad que estoy agradecido y encantado y pienso disfrutarlo con devoción. Es lo que hay y es más de lo que esperaba.
Hoy ha sido el primer día. Hemos salido sólo cuatro personas del módulo, los que solemos hacer running habitualmente. Yo no me acabo de explicar cómo somos tan pocos, creo, que aunque no practicara el running, correría aunque fuera un rato sólo por el hecho de poder “ampliar la cancha”, nunca mejor dicho.
Reconozco cierta impaciencia ante la expectativa de correr por primera vez desde hace meses en un terreno que no sea cemento. También hay algo de emoción, ¿por qué no reconocerlo? Mientras nos dirigimos al campo, uno de mis compañeros, con años de cárcel cumplida, me anticipa lo raro que me voy a sentir pisando tierra y superficie irregular en lugar de cemento y también me habla de algunas sensaciones:
“En el campo de tierra tio, los muros no asfixian tanto ¿sabes? Y las vueltas no son tan jodidas, ¡donde vas a parar! ¡ah! y mucho cuidado que el suelo es bastante irregular y los tobillos, de tanto pisar plano, se vuelven torpes” - me dice un compañero con aire de experto, mientras trastea el cronómetro de su reloj.
Son las 9:30 am de un martes cualquiera. Entramos a través de una gran puerta cerrada por una verja metálica que abre uno de los funcionarios que nos acompaña. Hace un sol radiante y no hay rastro de nubes. De repente y a traición, me coge por el cuello el típico pensamiento de mierda - “Que día más maravilloso para estar en cualquier sitio que no sea este” - Un pensamiento que se disipa rápido por la excitación del momento y la novedad de algún modo me salvan. Ante mí, un campo de fútbol que, de pronto, me parece inmenso, mucho más grande de cómo me lo había imaginado. Si no fuera por las dos porterías, esto sería más un solar abandonado que otra cosa. Cuatro muros grises, gigantes y coronados con alambres de espino rodean la cancha erigiéndose a ras de cada banda. Sin embargo, supongo que por una cuestión de perspectiva o de contraste, me resultan menos opresivos que los del patio de mi módulo. Ante esa expansión de mi panorámica, algo también se expande en mi interior.
El suelo es irregular y hay grietas y charcos terminando de secarse, sobre todo en los costados. A mi todo esto me parece genial y lo celebro porque cuanto más agreste sea el terreno más feliz me voy a sentir. Me entran ganas de saltar. Tenéis que entenderme, estoy hasta las mismísimas pelotas de devorar kilómetros sobre cemento gris como un ratón enjaulado, nunca mejor dicho.
Antes de empezar la carrera, mientras me aprieto los cordones de las zapatillas, recorro el campo con la mirada y a lo lejos, al fondo de la cancha, veo algún retazo verde y distingo chispazos amarillos. Dios mío, ¿Son florecillas? Empezamos a trotar con cierto aire de estampida, como potros a los que les han sacado del establo y los han llevado al campo. Huele a tierra húmeda y un viento desganado se arremolina en las esquinas levantando polvo. Joder, no puedo evitar pararme en seco al pasar por al lado del primer pedazo verde. Me resulta inevitable no transportarme momentáneamente, engañarme por unos instantes hasta hallarme en una de mis carreras por el monte. Se me eriza la piel, mis compañeros pasan a mi lado y sin pararse me preguntan:
-¿todo bien?
- sí, sí, seguir, todo bien.
Corro con ganas renovadas. La sensación me resulta extraordinaria. Me siento un poco como un niño en Disneyland. Aunque los muros son altos, el trozo de cielo que me cubre es mucho más grande que el de mi patio y me resulta más fácil sentirlo en su plenitud. Me pregunto entonces, con los ojos fijos en él, que sentiré cuando por fin el cielo raso se junte con la tierra que piso. Durante la carrera apenas hablamos, sólo nos lanzamos frases del tipo:
“Que guapo ¿eh?”
“¡Qué bien vamos a dormir hoy!”
“¿Has visto como mola?”
“¿Sabes cuánto nos queda?”
“Ya estoy deseando que llegue el próximo día”
Cuando se aproxima la hora, me detengo en la zona verde y empiezo mis estiramientos entre flores amarillas. Los que corréis o hacéis deporte, ya conocéis esa sensación de euforia que producen las endorfinas. Tal vez por eso, antes de irme me hago un ramo silvestre con cuatro flores y un puñado de hierbajos. Miro a uno de mis compañeros y le señalo orgulloso con los ojos mi ocurrencia y él me devuelve una sonrisa burlona acompañada de un encogimiento de hombros y me pregunto, “¿pero este tío?¿dónde coño están sus endorfinas?”. Curiosamente esta situación me hace sentir afortunado.
Ya en la celda me fabrico un jarrón con media botella de plástico a la que pinto en azul con un rotulador permanente y poco arte, una estrella, media luna, una gaviota, un sol, un corazón y un barquito. La lleno de agua y meto dentro mi modesto ramo. Aquí lo tengo, frente a mí mientras escribo estas líneas. Me parece el ramo más espléndido del mundo, una especie de milagro, una protesta... Algo casi ilegal de lo mucho que me acerca a la libertad, intolerable en la condición de preso. Todo un frente de resistencia en este amasijo de cemento, acero y monotonía. Aquí va a seguir mi colorido ramillete hasta que se marchite. Espero volver a llenar este jarrón improvisado en un par de semanas, cuando pueda volver al campo de tierra.
Lo que me hacen sentir estas cuatro flores me enseña algo. La escasez tiene algo de alquimia. Consigue dotar de un incalculable valor a cosas que en la abundancia no significaban nada y ahora pueden llegar a estremecerte. Cuando salga de aquí me voy a esforzar mucho más en cómo disfrutar de las cosas, que en qué cosas disfrutar. Después de una experiencia de este tipo, uno se da cuenta de que somos un poco más libres cada vez aprendemos un nuevo “como disfrutar” de cualquier cosa y mucho más esclavos cuando la lista de cosas que elegimos disfrutar es demasiado caprichosa. La verdadera felicidad está más el “cómo” que en el “qué”.